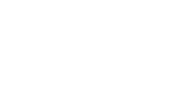Columna de opinión: "¿Doctorado en Educación? Notas sobre la investigación en tiempos de crisis"

En tiempos de crisis, formar investigadores con capacidad de transformar uno de los ámbitos más importantes de la vida social se ha vuelto un deber ético; animarse a cursar un doctorado en educación, hoy, trasciende un proyecto individual: es una decisión de compromiso con la sociedad.
Estudiar un doctorado es una decisión individual, que interpela proyectos y formas de vida y que, en la mayoría de los casos, implica un compromiso con un período de gran intensidad de trabajo, sacrificio y, a ratos, soledad. Es una empresa en la que suele involucrarse nuestro entorno cercano (padres, hijes, novies, familia) y que implica un cambio de vida. Al mismo tiempo, la sensación que predomina en la mayoría de quienes logran terminar un doctorado es de satisfacción, de meta cumplida, de gran realización personal. En el imaginario cinematográfico, los graduados tiran al aire su birrete; en casa hacemos una fiesta, brindamos por el logro con los seres queridos.
La discontinuidad formativa que produjo en las escuelas la interrupción de la convivencia cívica que vivimos después del 18 de octubre tiene grandes consecuencias, en especial para los sectores más vulnerables de la sociedad. Con todo lo que aún puede mejorar, la escuela pública sigue representando uno de los principales espacios para combatir las inequidades estructurales de la sociedad. Lo explico con un ejemplo sencillo: el “entorno letrado”, es decir, un ambiente en el que haya acceso y disposición de libros y materiales impresos, es un potente predictor de la adquisición de la lectoescritura inicial. Para muchas familias, el principal entorno letrado del que disponen sus hijes es la escuela; para muchos niñes, los únicos libros que poseen son los que reciben en el colegio. Sacar de golpe ese espacio cotidiano de acceso golpea severamente a quienes más lo necesitan. Hace un par de días, la UNESCO advirtió el riesgo de “una catástrofe generacional” global, frente a la posibilidad de que 24 millones de niñes y adolescentes abandonen los estudios frente a los cierres por el COVID.
Por otro lado, el sistema educativo en Chile, altamente segregado y sometido a un sistema academicista de evaluación de altas consecuencias, muchas veces ha fallado en proveer el espacio de bienestar que debería ofrecer a niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, en el nivel de la formación, la urgencia que plantean los temas que afectan a la sociedad contemporánea, como lo son la sustentabilidad y la lucha en contra del preocupante ascenso de los discursos de odio e intolerancia a nivel global, nos obligan a repensar el currículum y la formación docente. Mientras los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO ofrecen pistas importantes acerca de cómo abordar estos desafíos, enfrentamos un déficit de profesores en Chile sin precedentes. Según estudios recientes, se proyecta que para 2025 harán falta más de 30.000 profesores en el sistema, particularmente fuera de la Región Metropolitana.
Esta breve enumeración de los desafíos contemporáneos de la educación en Chile—dejo fuera, por espacio, importantes temas como la reproducción de la segregación en el nivel superior o el acceso igualitario a la educación de personas con discapacidades—no pretende ser un relato alarmista, sino más bien mostrar el amplio panorama que demanda vocaciones investigativas al servicio de la sociedad, acaso hoy más que nunca. Mientras las instituciones debemos esforzarnos por atraer más estudiantes a la profesión docente, quienes formamos doctores en educación tenemos, además, la responsabilidad de formar investigadores sólidos, que recurran de manera informada y crítica a un amplio conocimiento técnico, con una formación ética y de compromiso social para generar evidencia y teoría que permita delinear activamente soluciones a estos problemas. Los doctorados en educación, hoy, como responsables de la formación avanzada, podemos ofrecer un auténtico aporte para articular una nueva educación para el país, una que se haga cargo de las brechas y que ponga, de una vez por todas, el bienestar al centro del quehacer educativo en todos los niveles.
Autor: Natalia Ávila, directora de Postgrado y académica del Doctorado en Educación de la UC.