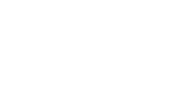El desafío de integrar la enseñanza de la matemática mapuche a la educación formal

Dos investigadoras de la Facultad de Educación de la U. Católica estudian el impacto que tiene enseñar las matemáticas desde una perspectiva intercultural, valorando los conocimientos de los pueblos originarios e integrándolos con los de la escuela tradicional.
Integrar y hacer dialogar la forma de matematizar del pueblo Mapuche con la enseñanza matemática escolar es parte de los objetivos de dos investigaciones realizadas por una estudiante del programa de Doctorado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y una estudiante del programa de Doctorado en Matemática Educativa del Instituto Politécnico Nacional de México. Se trata de Anahí Huencho y Pilar Peña-Rincón, quienes junto al académico y subdirector de docencia de la Facultad, Dr. Francisco Rojas, analizan los efectos de la interculturalidad en el ámbito de las matemáticas en las escuelas.
El interés de las investigadoras nace por la necesidad de desarrollar la enseñanza de las matemáticas de manera más integral, de tal modo que se recojan tanto los conocimientos de los pueblos originarios como el establecido por el currículum nacional del Ministerio de Educación, MINEDUC.
Las investigadoras explican que los pueblos originarios en Chile, tales como el Mapuche y Aymara, arrastran no sólo una lucha política desde hace años, sino también un conjunto de conocimientos culturales vinculados con sus particulares formas de ver y relacionarse con su entorno social y natural.
Bajo este marco, el sistema educativo de Chile se relaciona con dichas comunidades indígenas a través de los aprendizajes esperados prescritos en currículum nacional. Según Francisco Rojas, “al revisar las bases del programa intercultural bilingüe del MINEDUC, lo que uno ve es que se usa la cultura mapuche para trasladarla y acomodarla a la cultura escolar. Es decir, se busca encajar sus conocimientos en la escuela que sigue la tradición de occidente”.
Una opinión que comparte la profesora Pilar Peña-Rincón. Según la académica, lo que sucede en las salas de clases es que se considera “sólo lo que se acomoda o fuerza a ser mirado desde la perspectiva escuela, y todo lo que escapa de ese conocimiento formal, se convierte en un pseudo conocimiento. Esto es lo que hace nuestra sociedad al deslegitimar los otros conocimientos que provienen de otras culturas, por ejemplo”.
Como consecuencia de esto, explica la profesora Anahí Huencho, “las comunidades pertenecientes a pueblos originarios tienen escasas posibilidades de decidir sobre los conocimientos y formas de enseñanza que son relevantes para su cultura y que pueden ser desarrollados con pertinencia dentro del contexto de la educación formal que reciben sus propios niños”. Los estudios de las investigadoras Pilar Peña-Rincón y Anahí Huencho apuntan a analizar dicha estructura y apuestan por incluir ambos tipos de conocimientos de manera simultánea y válida en la enseñanza de las matemáticas.
Resultados preliminares
Bajo esa lógica, Peña-Rincón realizó una investigación colaborativa en una escuela de la comuna de El Bosque, buscando entender cómo influye una experiencia didáctica matemática intercultural en las creencias de los docentes que imparten dicha asignatura. Para esto, la investigadora se insertó en las aulas junto a otra docente que imparte matemáticas en tercer año básico y a un educador tradicional mapuche.
Las observaciones preliminares de la investigación arrojan que al propiciar el diálogo entre diferentes formas de matematizar, se contribuye a la movilización de las concepciones matemáticas docentes desde una visión platónica hacia una visión sociocultural.
-Con la interculturalidad ganamos todos, no solamente las personas pertenecientes a pueblos indígenas; porque cuando miramos cómo surgen las matemáticas nos damos cuenta de que son un producto de la acción de matematizar, y que matematizar no es sólo repetir procedimientos y algoritmos, sino que tiene que ver con cómo interpretamos el mundo, cómo nos relacionamos con él, cómo observamos y registramos sus regularidades, cómo deducimos y extraemos conclusiones… Cuando eso ocurre, se nos abre un mundo nuevo -explicó la profesora.
Por su parte, la profesora Huencho ha llevado su investigación a las escuelas rurales (multigrado y multinivel) de tres comunidades Mapuche diferentes de la Región de la Araucanía. El trabajo con los kimche (sabios) de las comunidades consistió en que cada comunidad escolar lograra identificar, valorar y apropiarse de las formas de matematizar insertas en sus actividades socioculturales mapuche, y así poder generar una estrategia de enseñanza y metodología didáctica de trabajo elaborada en co-autoría entre la investigadora y los docentes de las escuelas que luego fue implementada con sus estudiantes. Los resultados preliminares evidencian que tanto profesores como estudiantes fueron capaces de desarrollar un diálogo coherente entre las formas de matematizar de la cultura y de la escuela, resguardando la pertinencia con ambas lógicas de conocimiento.
De acuerdo a los datos de la investigación, al generar un diálogo entre distintas tradiciones culturales de matematizar, “lo primero que ocurre es un reconocimiento identitario positivo de muchos estudiantes que, al principio, no se reconocen como pertenecientes al pueblo Mapuche… hasta que las actividades propuestas desde el sistema escolar promueven la valoración del conocimiento ancestral de su pueblo. Además, se dan cuenta que en sus familias, sus abuelos, por ejemplo, poseen conocimientos importantes que ellos desconocían y que la escuela ahora valida. Esto permite que todos, docentes, estudiantes y apoderados, se interesen por reconstituir las formas de matematizar que han olvidado producto del proceso de escolarización vivido”.
Texto: Comunicaciones de Facultad de Educación UC